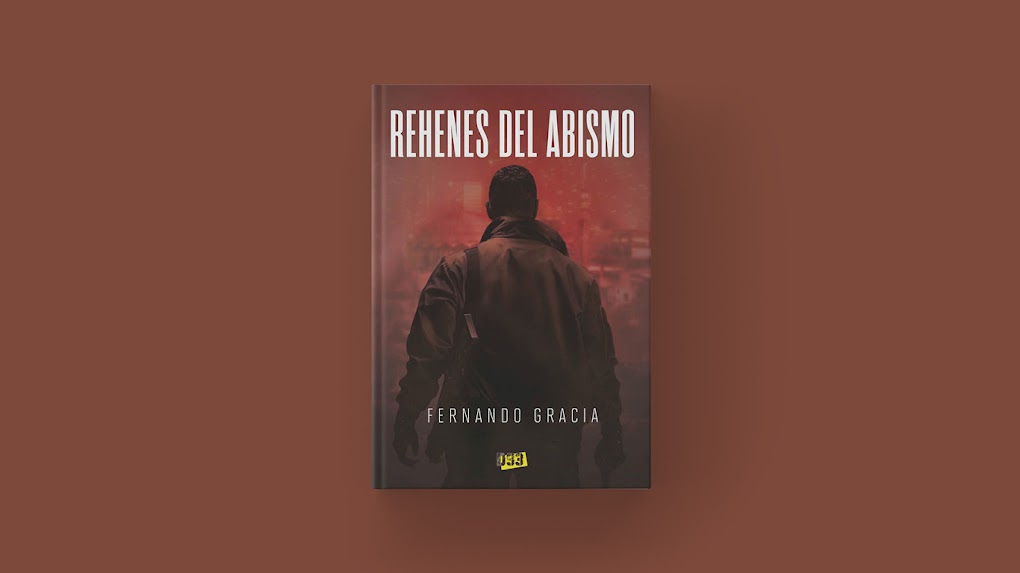Me di cuenta enseguida que un repentino vendaval comenzaba a zumbar imprevisiblemente, inundando el local con un rugido espantoso difícil de describir. Fuera y dentro del gimnasio ese sonido estaba abarcándolo todo, y en el momento en que el potentísimo tifón comenzó a zarandear los objetos más pesados, como bicicletas, estantes de pesas, paneles, tatamis y máquinas de culturismo, fui consciente de la magnitud de todo aquello y traté por todos los medios de ponerme a salvo junto con los demás. Me agaché primero, para no ser golpeado, y luego me fui arrastrando como pude hacia la salida, aferrándome a las barandillas y las barras de la sala, pero no era nada fácil. Al mismo tiempo que todo se movía alrededor, también era zarandeado, así que desplazarse entre un batiburrillo de objetos y personas en total descontrol y arrojamiento se hacía del todo imposible. El huracán estaba arrastrándonos e inundándolo todo, lanzando por el aire, como si fueran migas de pan, los objetos más pesados en una nube sumamente peligrosa y criminal. Algunos que habían quedado sueltos también volaban, pero para nada hacía reír. En cuestión de segundos pude ponerme a cubierto, y, tratando de proteger mi cabeza con los brazos, iba arrastrándome como podía por el suelo de la pared principal buscando la salida a las escaleras de emergencia. Los coloridos paneles con imágenes lúdicas iban zumbando de un lado a otro del gran salón, como si fueran frágiles haces de hojarasca otoñal arrancada por el viento. Era espantoso, pero no había tiempo para el miedo. La gente comenzó a gritar despavorida para desalojar el local inmediatamente. Un guardia de seguridad trató de hacernos señas gritando, a fin de conducirnos hacia fuera, pero él mismo fue presa del huracán, saliendo volando por uno de los ventanales inmensos que habían quedado destrozado, y siendo luego succionado por la vorágine hacia arriba, como un crespón, en décimas de segundo. Los gritos no cesaban, era desgarrador, pero en esos momentos la naturaleza misma que nos estaba haciendo eso ponía en funcionamiento un complejo sistema hormonal que dejaba atrás las impresiones, y nos incitaba a actuar de la manera más acorde a la vida y a sus impulsos. No podíamos dejar de luchar y dejarnos llevar por aquello. Como en tantas y tantas películas que habíamos visto, ahora llegaba el momento de la verdad, el de la lucha a vida o muerte, el tan repetido o todo o nada de la lucha por la existencia que tanto nos había motivado para conseguir nuestros fines. Corríamos, nos agazapábamos, nos sujetábamos a todo lo que podíamos, y luchábamos por salir de allí con todas nuestras fuerzas, como posesos por un único objetivo, sobrevivir. Los que se quedaban apabullados y los acontecimientos los superaban, sencillamente salían volando por el gran agujero que se había abierto en el techo. Como la vida misma, como la selección natural que habíamos mamado en la escuela, sólo los más aptos, y con más mala leche, sobrevivían. Y en aquél momento el miedo no se podía sobreponer a la mala hostia. La necesitábamos para salir de aquélla airosos. Los que se quedaban petrificados estaban perdidos, acurrucados a la espera del destino final en algún rincón, esperando lo inevitable. Los más en cambio salíamos corriendo, agazapándonos en desbandada a trancas y barrancas, caíamos, nos tropezábamos, seguíamos avanzando, volvíamos a retroceder, intentando evitar los aparatos de ejercicio que flotaban y salían despedidos furiosamente, una cantidad de objetos que jamás te los hubieras imaginado, de nos ser porque sabías dónde estaban normalmente. Entre ellos veías rostros conocidos catapultados en todas direcciones soportando como podían los embates y la furia del viento.
El suelo se desestabilizaba con una fuerza aterradora, contribuyendo al lanzamiento de todo tipo de cuerpos. Al vendaval furioso parecía haberse sumado un terremoto que lo estaba arrojando todo en cualquier dirección. Nadie podía abrirse paso entre el gentío descontrolado, y los que llegaban a la puerta, presos del terror más salvaje y el descontrol, llegaban en una lucha que más parecía una encarnizada competición. Cuando a mi franqueé la puerta y sujetándome fuertemente a la barandilla, me asomé a las escaleras, pude ver que muchos eran zarandeados y furiosamente destrozados por el terremoto, de modo que abajo, en el rellano, parecía haberse amontonado una cantidad de cuerpos que casi llegaban al primer piso. Pero no había tiempo para nada. En ese momento hubo una espantosa explosión, tan atronador que me sacudió y desplazó violentamente varios metros, hasta caer en las espalderas. Tenía los oídos hechos trizas, doliendo a más no poder. Me sujeté a las espalderas con todas mis fuerzas, y luego miré hacia el techo instintivamente. Me horroricé en ese momento, y por un segundo estuve a punto de perder el control y gritar como un loco. Una bici estática salió volando frente a mí, con un hombre sujeto a ella, camino del techo. Gritos eras espeluznantes. Era algo que no te podía siquiera imaginar en el ámbito de aquel recinto familiar. Enseguida protegí mi rostro y me di cuenta que el techo entero del edificio ultramoderno de mi gimnasio había sido arrancado del cuajo. La tormenta de cascotes y objetos formaba una metralla asesina. A través de los resquicios que formaban mis dedos en la cara, me di cuenta que donde antes había un cielo raso última generación de claraboyas de metacrilato transparente, ahora se vislumbraba el foco del implacable huracán que azotaba furioso la tempestad de nuestra vida materialista, cuyos millones de restos eran sacudidos en un torbellino vertiginoso. Casi me caí de espaldas, pero pude rehacerme, sujetándome a las espalderas con todas mis fuerzas. Entonces, en medio del caos, me fijé como pude en lo que quedaba de gimnasio. Fue un atisbo nada más, porque no podía pensar en otra cosa que en mantenerme sujeto a los barrotes de madera. No se podía vislumbrar muy bien el área donde antes estaba la piscina olímpica, pues ahora sólo se veía el foco de un tornado en su lugar, succionándolo todo en un haz de agua portentoso e increíble. La impresión de ver aquello te dejaba exánime. Era una cortina en forma de espiral de agua inmensa. Y ese torbellino se elevaba delante de mí elevando a todos los que habían estado nadando unos minutos antes y no les había dado tiempo a salir. Volaban por el aire intentando asirse a cualquier cosa firme, pero era del todo imposible, salían volando, despedidos por el ojo del huracán hacia arriba, y sus gritos se hacía cada vez más tenues a medida que se alejaban a la velocidad del vendaval. El torrente de agua fue succionado en poco tiempo, llevándose con él a todos aquellos que unos minutos antes habían estado nadando, y la piscina quedó vacía y seca en unos minutos. Miré hacia el cielo. Todos los nadadores habían sido succionados por la vorágine, y la implacable tromba de agua ahora los hacía revolotear en círculos a cientos de metros, lanzándolos cruelmente contra los escombros y sacudiéndolos como si fueran títeres inertes a su voluntad y capricho. Era espantoso. El deseo de salir como sea de aquél infierno, y así volver a mi casa para encontrarme con mi familia, se veía constantemente obstaculizado por todo tipo de fenómenos naturales de la catástrofe. Sabías que había llegado el fin, tal vez el fin del mundo, pero antes querías con todas las fuerzas de tu voluntad salir de allí, despedirte en un último adiós, abandonarte entonces al amor, pero era del todo imposible, el caos y la vorágine no te dejaban moverte, sólo podías asistir a sus manifestaciones más violentas, sin poder hacer nada. La impotencia lo inundaba todo como si fuera un tsunami arrollador, y sólo podías despedirte con el pensamiento mientras luchabas a brazo partido por salir de allí. Ni los sentidos ni mi propio organismo podían reaccionar sin verme golpeado y arrastrado, zarandeado y herido por toda aquella masa informe de objetos y restos en vertiginosa suspensión. Llegó un momento que no pude controlar mi situación, y yo también salí disparado hacia los aires, abandonado completamente por el cansancio y la extenuación. Salí flotando como un crespón hacia las alturas. En menos tiempo del que jamás pude imaginar fui elevado por la fuerza del huracán para contemplar desde la estratosfera el caos tan inimaginable en que se había convertido el planeta tierra. Contemplé el horizonte violeta mientras constataba asombrado que ya se había apagado el azote del vendaval, y que allá flotando por fin me hallaba a salvo de su furia. Estaba en una zona donde la gravedad no se contraponía a los impulsos del cataclismo, y en cierto modo me sentía a salvo, envuelto en una nube de objetos flotantes y sin sentido. Mirando hacia abajo, todo cambiaba a un ritmo frenético, impensable. La propia corteza terrestre se convulsionaba, replegándose sobre sí y destrozándose al tiempo que el magma lo arrasaba todo y la tierra se destrozaba en pedazos que salían despedidos por el universo. Bloques de edificios, millones y millones de ellos destrozándose en un fragor espeluznante eran devorados y sumidos en el espacio infinito. Era como una mole de plastilina que se hubiera venido abajo y desintegrado sobre sí misma. Era consciente que la debacle universal a la que estaba asistiendo era también la causante de mi lento alejamiento hacia el vacío y la nada del cosmos. La tierra había desaparecido en él, y el sol se iba agrandando cada vez más para acabar engullendo todo el sistema solar. No me preguntaba si podía respirar, ni cómo. Me abrasaba simplemente. Pero pronto todo acabaría, y mi sufrimiento también se fundiría con la nada, allí flotando, dominado cada vez por una angustia mortal y abrasadora, hasta que algo de repente me despertó. Era mi mujer, que preocupada me estaba sacudiendo con fuerza. Estaba en casa. No pasaba nada, y respiré al fin, tratando de serenarme y olvidar. Me acordé de todo, sin embargo, mientras recibía unos leves empujones de confirmación. El ímpetu de las olas del océano unos minutos antes, cuando estaba flotando por encima de todo lo conocido, era el mismo que ahora me despertaba y hacía darme cuenta que estaba sudando a chorros, aunque ya por fin salvo. Todo había acabado.
Fernando Gracia
Ortuño
Copyright